A mediados del siglo XX, Europa comenzaba un camino de reconstrucción. Se pensaba de nuevo el mundo a partir de ideologías divididas unas adentro de otras, en un intento por resolver las preguntas que dos Guerras Mundiales dejaban detrás.
Mirar la historia reciente, por esos años, era toparse con un ser consciente de que había sobrepasado los límites, llegado hasta la muerte por la muerte, la muerte por el interés que sea, un presente reflejado en los títulos de la época: El ser y la nada, La peste, Las moscas...
Esa realidad condujo a tender puentes que no sólo buscaron el pasado inmediato sino que, además, intentaron mirar más atrás, donde quizá comienza la historia, hurgar las raíces para ver qué hacía falta, qué se perdió y qué era indispensable revivir, recordar.
Son pocos los escritores que en Europa, por esos tiempos, retoman la novela histórica y voltean hacia ese pasado común, a las ciudades que, diría Borges, son de todos los hombres por ser semilla de civilización.
Entre aquellos se encuentra Marguerite Yourcenar, nacida en 1903, en Bélgica, y cuya obra es un intento –muy bien logrado– de llenar con ficciones algunos espacios vacíos de la historia: narrar, con base en lo acaecido, relatos y andanzas en primera persona, desde el mirar, el sentir y el hablar de otras culturas, cercanas o distantes, otra visión del mundo y el aprendizaje que en ese contacto enriquece al hombre, lo hace consciente del otro, testigo de un pasado común al que se vuelve por amor o necesidad[1].
Yourcenar viajó casi toda su vida, y fue esa naturaleza errante la que dio a sus personajes una vista más general, ir y venir por un mundo que va de los jardines florentinos del Renacimiento a la nieve del Monte Fuji, de una tela de Rembrandt al París de la Edad Media.
Cualquier ciudad es propicia, cualquier espacio habitado es referencia, lugar de mujeres y hombres conscientes de lo absoluto en lo universal y la maravilla de lo particular, el ser inmerso en sociedad que enfrenta la razón y el sentir, ser que observa con atención y parece no perder el mínimo detalle, porque todo está ahí, alrededor.
Su principal novela, Memorias de Adriano, parte de la visita de un hombre viejo a su médico, ante el cual “es difícil guardar la calidad de hombre”. Adriano se siente hombre, se sabe hombre y se muestra desnudo, sin atavíos de emperador, vulnerable, como si no valieran de nada los años dedicados a preservar el espíritu y el cuerpo, que van de la mano, dicen los griegos...
No es de extrañar que la autora eligiera al más heleno de los romanos como protagonista: humanista que gobernó el más grande de los imperios con el saber que heredaba de otro tiempo, cuando el conocimiento era más absoluto y menos disperso. No obstante, cada uno de sus personajes profesa un credo: sabía, con Camus, que “si no se cree en nada, si nada tiene sentido y si no podemos afirmar ningún valor, todo es posible y nada tiene importancia".[2]
La Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron pensadas desde el futurismo, desde la prisa y la velocidad que escribieron Marinetti, Apollinaire y Huxley, desde el canto a la modernidad, al progreso, a las razas puras y superiores; hacía falta devolverles al hombre y a su reflejo, la literatura, un ser que ordenara ese caos de la historia, ese tiempo de la reconstrucción de Europa que bogaba ente ideas sin poder demostrar ninguna, sin hallar un acomodo.
Una vuelta a los “clásicos”, asomarse al pasado y hallar en aquel modelo una posibilidad de principio, un punto de partida que ante todo elevaba la condición del hombre. Memorias de Adriano –publicado en 1951– se inserta en un vacío de la historia, recrea la Roma del siglo segundo y parte del descubrimiento de una enfermedad terminal; necesario recuento que es lección de política y gobierno, así como un consejo, una carta a Marco Aurelio, quien llegará al poder: dejar en paz el alma para descanso del cuerpo.
En palabras de la autora: “buscando en el pasado un modelo que aún fuese imitable, yo imaginaba como posible todavía la existencia de un hombre capaz de estabilizar la tierra”.[3]
Lo universal se refleja en la persona, la persona inserta en una vida que puede ser plena gracias al otro. Las preocupaciones de Yourcenar, los temas predilectos, son a veces tabúes: su primera novela, Alexis o el tratado del inútil combate,[4] habla del amor entre hermanos y sus consecuencias en el Nápoles del siglo XVII, retrato del mundo político, religioso, moral y filosófico de esos años.
Esta cualidad se repite en cada libro y quizá sólo es posible en quien posee la gracia de la observación atenta, del paso lento del caminante que atiende a los detalles y los recrea de tal manera que el lector puede sentirse inmerso en ese entorno, entre matraces y argumentos científico-alquimistas de la Europa del siglo XVI, que a partir de la libertad que ostenta el hombre pleno son el testimonio de Zenón, en Opus Nigrum, novela que al publicarse coincidió con los sucesos del mayo francés y que le valió el Premio Fémina en 1968.
Abonó también los géneros del ensayo y la epístola, como complemento propio, para expresar inquietudes, aficiones y un gusto que salta entre la pintura, la escultura, el tiempo y su paso voraz, la eternidad, la posibilidad de permanencia más allá de la vida, en fin de cuentas Historia.
Libros como Peregrina y extranjera –recopilación de textos reunida después de 1987, año de su muerte– o El tiempo, gran escultor, conmueven por su lirismo a partir de una reseña bibliográfica o de algún personaje de la España mudéjar: situaciones, opiniones y comentarios que elevan la calidad de la persona a través de los sentidos, siempre abiertos a lo que circunda, a lo que está alrededor.
Asimismo, la recopilación de su correspondencia –en Cartas a sus amigos– abre el mundo interior de la mujer más allá de le escritora, la inquietud por la ecología, las traducciones exactas y bien logradas, los acontecimientos de su tiempo o la necesidad de volver la vista, una vez más, a ese pasado tan grande y tan lejano a veces, que no intenta reemplazar al presente pero sí apuntalarlo, darle base firme, entregar una visión desde y para el hombre, como querían los filósofos de Atenas, como intentaron tantos y algunos lograron concretar.[5]
En esa vuelta al pasado para rescatar lo que ha perdido el presente, Marguerite Yourcenar recurre a la mitología griega para convertir un fracaso amoroso en las páginas de Fuegos, “producto de una crisis personal” y que pareciera ser un canto último, un final triste que toma la voz de María Magdalena, de Patroclo, Fedra o Safo para recrear el sentir propio. Biográfica también, la terna Recordatorios, Archivos del Norte y ¿Qué, la eternidad? son un retrato familiar, una juventud transcurrida en Bélgica sin educación escolar en forma pero repleta del aprendizaje que entregan los viajes y la literatura llevados a buen puerto.
A su vez, rescató a uno de los poetas griegos actuales de más trascendencia en las letras de aquél país: Konstantino Kavafis (1863-1933), autor del conocido poema Ítaca... De esta forma, la autora completa una labor dedicada a lograr un punto de encuentro entre poesía y conocimiento, pensar y sentir que buscan un equilibrio, lo logran y son el puente entre un mundo cercano y otro distante, repleto de lecciones, de una manera excepcional de entender y situar al hombre.[6]
Esa unión entre humanismo y metafísica, entre la importancia que se otorga a los credos y la conciencia de una realidad rodeada de circunstancias históricas, es tal vez uno de los rasgos más destacables de su obra entera, libro tras libro que se abren a la experiencia pasada y acortan las distancias entre ayer y hoy, para dotar al futuro también con la visión clásica, humanista, que es origen y principio, que eleva al hombre y lo deja en su tiempo y espacio precisos, a veces con un pie en el sueño y otro en la razón.
A cien años de su nacimiento (cumplidos en 2003), Marguerite Yourcenar se mantiene como fue en vida, ajena a las modas de su época pero pendiente del desarrollo histórico, removiendo el ayer y topándose con un universo anterior: cosmologías y costumbres que sobreviven por ser absolutas, por haber logrado encerrar en mitologías y tragedias el conocimiento humano, para hacerlo más simple, para entender que el hombre se repite incansablemente y muchas veces sólo hace falta voltear atrás para dar claridad al horizonte que se avecina; para resolver preguntas que ya habían sido formuladas, para dar al ser un lugar exacto.
Una parte rodeada de naturaleza, una armonía entre lo particular y lo universal, un equilibrio entre las piezas y la figura que se revela, de la que poco a poco –y aún de camino en nuestros días– ha ido surgiendo un hombre pleno, más justo y más humano.
[1] Las referencias biográficas de este texto fueron tomadas de los libros Marguerite Yourcenar, La invención de una vida, de Josyane Savigneau (Ed.Alfaguara), Historia de la Literatura Francesa, Comp. (Ed. Aguilar) y Con los ojos abiertos. Conversaciones con Marguerite Yourcenar, de Matthieu Galey (Gedisa Editorial).
[2] Albert Camus, El hombre rebelde, Ed. Aguilar
[2] Albert Camus, El hombre rebelde, Ed. Aguilar
[3] Tomado de "El hombre que amaba las piedras", discurso pronunciado por Marguerite Yourcenar a su ingreso, el 22 de enero de 1981, en la Academia Francesa.
[4] Título alusivo a la segunda Égloga de Virgilio, Alexis, que aborda el tema de las relaciones carnales entre hermanos, a decir de la autora, por entonces muy normal.
[5] Salvo los señalados, aquellos textos referidos en cursiva han sido publicados por la editorial Alfaguara.
[6] La teoría del equilibrio de Marguerite Yourcenar fue propuesta en un excelente ensayo del poeta Juan Malpartida, en la revista Letras Libres, No. 39.
Este texto fue publicado en la revista Bien Común, en 2003, para el número 100 de esa publicación.

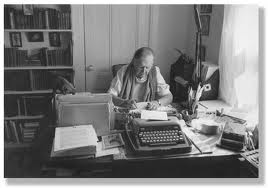

No hay comentarios:
Publicar un comentario